Noticias Investigación
- Visitas: 21
A 10 años de la Agenda 2030: ¿utopía cumplida o promesa en disputa?
En septiembre de 2015, los Estados miembros de la ONU lanzaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una hoja de ruta global con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas.
El mensaje fue potente: “Transformar nuestro mundo”.
Ese año se proclamaba que era posible erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz con prosperidad para todas las personas, bajo un lema contundente: no dejar a nadie atrás.
Balance tras 10 años (2015–2025)
Avances
- ODS en políticas públicas: más de 120 países integraron los ODS en sus planes nacionales, y se consolidaron experiencias de localización en ciudades y municipios.
- Energía limpia y renovable: aumentó la inversión en tecnologías verdes y el costo de la energía solar y eólica bajó drásticamente, ampliando el acceso.
- Nuevas alianzas: universidades, ONGs y sector privado pasaron de la retórica a la acción, creando proyectos de economía circular, educación inclusiva y reducción de residuos.
- Conciencia social: la ciudadanía —en especial jóvenes y movimientos ambientales— convirtió los ODS en parte del lenguaje común de justicia climática y equidad.
Desafíos
- Pobreza y desigualdad: aunque la pobreza extrema bajó, la desigualdad entre países y dentro de ellos se mantiene crítica.
- Cambio climático: los efectos son cada vez más devastadores. Las emisiones de gases de efecto invernadero no se redujeron lo suficiente, poniendo en jaque los ODS ambientales.
- Carácter no vinculante: al ser voluntaria, la Agenda depende de la voluntad política. Muchos gobiernos priorizaron intereses nacionales sobre compromisos globales.
- Visión tecnocrática: en varios contextos, los ODS se redujeron a checklists de indicadores sin un verdadero cuestionamiento al modelo económico que origina desigualdades y degradación ambiental.
Lo que nos enseñan estos 10 años
La Agenda 2030 no es solo una lista de buenas intenciones: es un campo de disputa política.
Su mayor potencial está en que propone un cambio integral, estructural y radical, pero su mayor riesgo es quedarse en discursos cosméticos.
Hoy sabemos que para avanzar hacia sociedades resilientes y equitativas se requiere repolitizar la agenda: enfrentar a los poderes que frenan transformaciones y convertir los ODS en compromisos reales, no en propaganda.
Lee también: Los conflictos ambientales en Colombia: una necesaria aproximación desde la cuestión de la paz
Mirando hacia 2030
Quedan 5 años y los retos son enormes:
- Redoblar esfuerzos climáticos.
- Garantizar justicia social.
- Fortalecer la democracia y las instituciones públicas.
- Localizar los ODS con soluciones adaptadas a cada territorio.
La pregunta ya no es si cumpliremos todos los ODS, sino qué tan lejos podemos llegar en construir un mundo más justo, humano y sostenible.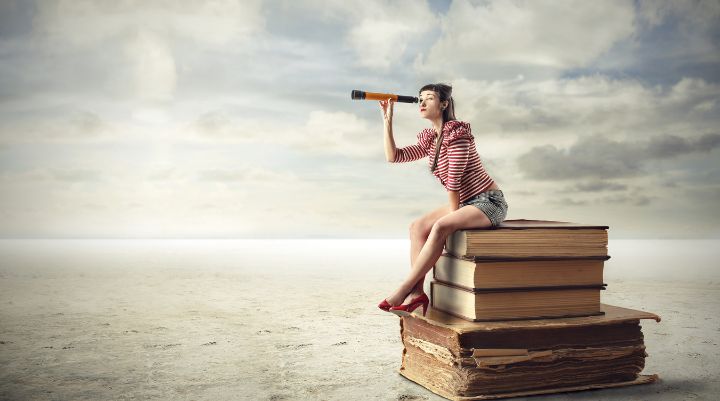
¿Y nosotros qué?
Aquí entra un punto esencial: la Agenda 2030 no es ajena a nuestro día a día.
Nos interpela en nuestras ciudades, en nuestras universidades, en nuestras comunidades. ¿Cómo consumimos?, ¿Qué impacto tienen nuestras empresas? ¿Qué aportamos desde la academia?.
La sostenibilidad no se logra con discursos globales, sino con acciones locales y colectivas.
La Agenda 2030 es una oportunidad y un desafío. Una hoja de ruta que puede orientar la transformación, pero que también corre el riesgo de convertirse en un espejismo tecnocrático.
El reto está en repolitizarla, en incomodar al poder, en exigir que el desarrollo sostenible no sea un adorno, sino el núcleo de la política y la economía.
En este camino, la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD (ECJP) tiene una responsabilidad ineludible: formar líderes críticos que no solo entiendan los ODS como metas globales, sino como retos locales que exigen acción política, innovación social y compromiso ciudadano.
Porque la Agenda 2030 no se juega en Nueva York o Bruselas, sino en cada comunidad, cada institución y cada decisión que tomamos como sociedad.













